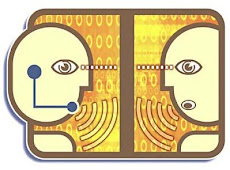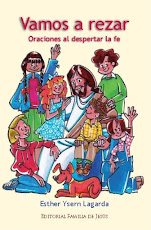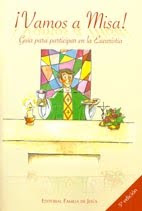Adriano II (14 diciembre 867 - ¿diciembre? 872)
Giro a la condescendencia.
Perteneciente a la aristocracia romana más opulenta, pariente de Esteban IV y de Sergio II, se trata del mismo Adriano que por dos veces había rechazado la elección. Contaba 75 años de edad y antes de ser ordenado había estado casado; su mujer y su hija vivían aún. Se habían producido tan graves discordias entre las facciones que se necesitaba de un hombre que, por su bondad y recta conducta, fuera el vínculo de unión que se necesitaba. Luis II, que estaba reuniendo todas las fuerzas del sur de Italia para una ofensiva contra los sarracenos, se apresuró a dar su confirmación. Sin embargo, el pontificado de Adriano II comenzó con un verdadero desastre: Lamberto, duque de Spoleto, que acaudillaba a la aristocracia del dominio territorial de Roma, asaltó la ciudad, donde contaba con partidarios, cometiendo mil atropellos. En medio de la revuelta, Eleuterio, hermano de Anastasio el Bibliotecario, se apoderó de la mujer y la hija del papa y las asesinó. Ello no obstante, apenas transcurrido un año, Adriano se reconciliaría con Anastasio, al que colocó al frente de la cancillería pontificia. Esta conducta, así como el perdón a los obispos Gunther y Tietgaudo, excomulgados por Nicolás I, fue interpretada como un signo de debilidad. Fue necesario que Adriano II hiciese una declaración pública afirmando que la línea fuerte de Nicolás I no sería alterada. Esto no era completamente cierto: su propia bondad le traicionaba. Mediando Angilberga, esposa de Luis II, Adriano aceptó recibir a Lotario II en Montecassino, donde le ofreció la comunión: fue acordado que en un nuevo sínodo, a celebrar en Francia, se daría la solución definitiva en el pleito, pero como si hubiera una prematura claudicación fue levantada la sentencia de excomunión que pesaba sobre Waldrada. Aquí quedaron las cosas, pues Lotario murió el 8 de agosto del 869; apenas un mes desde la entrevista de Montecassino, Carlos el Calvo y Luis el Germánico se repartieron sus dominios, como tenían acordado, sin preocuparse por el hijo del emperador. Tampoco Luis II, que podía presentar mejores derechos que sus tíos, estaba en condiciones de intervenir. Era cuestión de vida o muerte para Italia el que pudiera soldar la unión de príncipes y duques del mediodía y conducirlos a la victoria: en febrero del 871 reconquistó Bari y, en una gran batalla a orillas del Volturno, derrotó a los musulmanes. La nobleza no estaba dispuesta a consentir que, como resultado de estas dos decisivas victorias, se fortificase la monarquía en Italia: en agosto del mismo año tomó prisionero al rey y no consintió en liberarle hasta que hubo hecho decisivas concesiones en orden al autogobierno de los principados. Un episodio que permitió a los musulmanes fortificar Tarento y repetir sus razzias por Campania. Retroceso del pontificado. Adriano II era consciente de que la Iglesia necesitaba de la autoridad de un emperador, máxime estando rotas las relaciones con Oriente. El año 872 coronó nuevamente en calidad de tal a Luis II; la carencia de hijo de este carlovingio abría una incógnita de futuro. Pero era previsible que, en cuanto dejara de estar presente en Roma la autoridad imperial, las facciones de la nobleza tratarían de convertir el pontificado en un instrumento a su servicio, como estaban haciendo los señores feudales con obispos y clérigos en otras partes. Adriano II inició contactos con Carlos el Calvo y Luis el Germánico, preparando una eventual sucesión. Las relaciones con Luis se habían tornado difíciles porque el monarca alemán se oponía a las misiones de Cirilo y Metodio entre los eslavos, cuando éstos gozaban de todas las bendiciones de Roma. Los dos hermanos estuvieron en Roma con Adriano en los comienzos de su pontificado (869). Cirilo-Constantino murió entonces y fue sepultado en San Pedro. Metodio regresó a Moravia con una autorización especial para predicar y celebrar la misa en eslavo; el 870 fue consagrado obispo de Sirmium. Se dibujaba la posibilidad de una gran Iglesia eslava en la frontera de Alemania: Sirmium es hoy Sremska Mitrovica, no lejos de Belgrado. Luis el Germánico dio orden de aprehender a Metodio sin que bastaran las súplicas y reconvenciones de Adriano para conseguir su libertad. A pesar de todo, Metodio, que sería liberado en tiempos de Juan VIII, es el gran signo de unión entre la cristiandad eslava y latina. Retrocedía el pontificado, mostrándose incapaz de lograr el reconocimiento de hecho de la primacía romana. El 868 Hincmaro, obispo de Laon, sobrino del homónimo metropolitano de Reims, fue llevado ante el tribunal del rey porque había expulsado a algunos nobles feudales que usurpaban beneficios de su Iglesia. Antes de que pudiera intervenir su poderoso tío, apeló a Roma: Adriano procedió correctamente prohibiendo el embargo de Laon y reclamando su juicio en esta causa. Carlos el Calvo se negó, llevando la cuestión a dimensiones doctrinales muy serias: frente al papa, que se movía en la línea de las Falsas Decretales, el rey, apoyado en este caso por el propio obispo de Reims, invocaba el derecho consuetudinario que obligaba a confiar la solución del pleito a los obispos franceses. Citado el obispo de Laon ante el sínodo de Verberie, y aceptada la acusación, fue depuesto en otra reunión en Douzy (agosto 871): Adriano, entonces, cedió. Mientras que el canciller Anastasio redactabcarias enérgicas, en la línea de los papas anteriores, Adriano escribía secretamente a Carlos para proponerle un acuerdo: que el rey aceptase que Hincmaro pudiera apelar a Roma y él se comprometía a encomendar el caso a un tribu nal de obispos franceses, conforme a la costumbre antigua. Restablecida la unión con Bizancio. Una revolución se había producido en Bizancio: Basilio el Macedónico (867-886) asesinó a Miguel III y se proclamó emperador; entre sus primeras decisiones figuraba la deposición de Focio y el restablecimienlo de Ignacio (23 noviembre 867). El nuevo emperador necesitaba de la Iglesia como una plataforma para el crecimiento de su propio poder; decidió convocar un concilio que restableciese la unidad. Emperador y patriarca escribieron a Adriano II en dos ocasiones, aceptando la línea que marcara Nicolás I, es decir, una referencia a la suprema autoridad del obispo de Roma, En el verano del 869, un sínodo lateranense confirmaba la deposición de Focio, la nulidad del concilio por éste presidido, y la supresión de las ordenaciones y actas de éste, que fueron públicamente quemadas. Mientras tanto se reunía en Conslanlinopla el concilio que pretendía ser ecuménico: a él asistieron los legados pontificios, que eran dos obispos, Donato y Esteban, y un diácono, Marino, que con el tiempo llegaría a ceñir la tiara. Presidió el patricio Baanes en nombre del emperador y no los representantes del papa. Lograron éstos, sin embargo, imponer de nuevo la supremacía de Roma en la fe y costumbres, y la confirmación del sínodo del 867, con gran disgusto de una parte sustancial del clero oriental, que se veía afectado por la nulidad de las actas de Focio; sufrieron, sin embargo, dos derrotas, pues la inmunidad reconocida a Roma se hizo extensiva también a las otras cuatro sedes patriarcales, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y en la cuestión búlgara el concilio decidió que este reino estaba dentro de la esfera de Bizancio y los misioneros romanos debían por consiguiente retirarse. Focio, vuelto del destierro y reintegrado a sus actividades docentes en la corte imperial, volvería a ser patriarca el 877.
Juan VIII (14 diciembre 872 - 16 diciembre 882)
La persona.
Romano, hijo de Gundo, había servido como archidiácono a las órdenes de Nicolás I, demostrando energía, capacidad de gobierno e inteligencia. En línea con dicho papa, marca sin embargo el tránsito desde un tiempo de crecimiento, afectado ya por las concesiones de Adriano II, a otro de oscuridad. Su biografía no aparece en el Líber Pontificalis. Tendría que enfrentarse a tres grandes problemas: el de la expansión y refuerzo de una Iglesia que seguía ampliando sus horizontes; el de la lucha contra los sarracenos en el exterior y contra la nobleza en el interior; y el de la conservación de la unidad, tan afectada por las crecientes diferencias entre Oriente y Occidente. Con energía consiguió la liberación de Metodio, defendiéndole de los obispos bávaros, y le llamó a Roma el 879 para reiterarle su plena confianza. Hasta su muerte el 884, este gran misionero --el año 882 haría incluso un viaje a Constantinopla para deshacer malos entendidos-- trabajaría para que las nuevas Iglesias de Moravia, Eslavonia y Czechia, permaneciesen firmemente unidas a Roma. En Francia, Juan VIII, con el apoyo de Carlos el Calvo, restauró la calidad de vicario en el obispo de Sens, no dudando en enfrentarse con el poderoso Hincmaro. Y en el otro extremo de la cristiandad, aunque tengamos que considerar apócrifa la carta que se le atribuye, hay que registrar los primeros esbozos de relación con Alfonso III de Asturias y León, que se preparaba a restaurar la monarquía visigoda sobre algo menos de la tercera parte de la península: la autorización de consagrar Compostela y la elevación de Oviedo a metropolitana, pueden ser invenciones posteriores, pero no deja de ser verdad el hecho de que Roma comenzara a contar con los reinos españoles.
Los sarracenos.
La amenaza de los sarracenos seguía pesando. La presencia de Luis II --un emperador al lado del papa-- demostraba su eficacia, tanto en esta lucha contra el poderoso enemigo como en el sosiego de la aristocracia que se iba haciendo más poderosa. Juan VIII no tuvo inconveniente en tomar él mismo el mando de su pequeña flota y de las milicias romanas; ordenó rodear de muros defensivos la basílica de San Pablo y buscó la unión de los pequeños principados del sur de Italia. Había algo de precario en la situación: carente de hijos, se abrió una crisis sucesoria en el momento de su muerte el año 875. Por otra parte, los principados que se desgajaran del poder bizantino, como Amalfi, Salerno, Gaeta y Nápoles, que colaboraron con Luis, no parecían dispuestos a hacerlo con autoridades de menor rango. Desde años atrás se venía negociando reconocer como emperador a Carlos el Calvo. Juan convocó al clero y al pueblo en Roma, e hizo que le aclamasen, invitándole a viajar hasta allí para ser coronado. Este gesto entrañaba un malentendido: para Carlos el título imperial significaba que se le reconocía como cabeza de la dinastía, quedando sometidos a él todos los carlovingios, mientras que el papa necesitaba de un emperador que, de hecho, residiera en Italia y fuera coordinador de todas las fuerzas para su defensa. Carlos viajó a Italia, después de haber otorgado a sus nobles el reconocimiento de la herencia en los feudos (una norma que tendría graves consecuencias para la Iglesia) y fue coronado el día de Navidad del 875. Tomó decisiones muy distintas de las que se esperaban: dejó a su suegro Boso en Pavía para que rigiese el reino lombardo y encomendó a los duques de Spoleto (Lamberto) y de Camerino (Guido, hermano del anterior) que ejerciesen la protección del papa. Compensó a este último mediante la ampliación teórica de los Estados Pontificios a Spoleto, Benevento, Nápoles y toda Calabria. En adelante no sería necesaria la presencia de los missi imperiales para proceder a la elección. Era una solución poco adecuada. Nápoles se volvió contra el papa. Lamberto de Spoleto (880-898) acaudilló una revuelta romana, en la que estaba mezclado Formoso, obispo de Porto y antiguo legado en Bulgaria, tratando de cambiar la protección en dominio. Por su parte, Boso raptó a Irmgarda, la última descendiente de Lotario, se casó con ella y reivindicó la herencia de los derechos correspondientes a aquel emperador. Carlos el Calvo tuvo que deshacer todo lo hecho otorgando a Juan VIII poderes para gobernar directamente todo el sur de Italia (sínodo de Ponthieu, 876) y destituyendo a Boso. La muerte de Luis el Germánico, acaecida ese mismo año (tres hijos, Luis en Franconia (876- 882), Carlos en Suabia (876-887) y Carlomán en Baviera (876-880) se repartieron el reino), complicó todavía más las cosas. Carlos el Calvo soñaba incluso con restaurar la unidad del Imperio, pero fue derrotado.
Crisis final.
Y, mientras tanto, Juan VIII, que había tenido que abandonar Roma ante las presiones de los spoletanos, celebraba en Rávena un sínodo que le revelaba el apoyo con que podía contar entre los obispos de Italia. Era imprescindible que un emperador reapareciera en Italia; sin él, la península se rompería en pedazos. Carlos el Calvo y el papa se reunieron en Vercelli y fueron juntos a Pavía. En ese momento Carlomán de Baviera cruzaba los Alpes entrando en Italia, sin que se conozcan bien sus intenciones. La muerte del Calvo inspiró a Juan VIII un recurso supremo: coronar a Carlomán emperador. Para eso era necesario que el papa volviese a Roma en donde prácticamente se convirtió en un prisionero de Lamberto de Spoleto y de Adalberto de Toscana (847-890), los máximos exponentes de la nobleza del Patrimonium Petri que, a pesar de su nombre, era ya un reino con todos sus defectos y problemas. Aquella nobleza, mezcla de sangre lombarda, franca y romana, entendía que a ella debía corresponder, como en los demás reinos, el ejercicio de un poder fuertemente feudalizado. El papa consiguió huir en abril del 878, refugiándose en Genova. Carlomán moriría el año 880 sin haberle podido prestar ninguna ayuda. La confusión reinante y la estricta necesidad de disponer de un soberano temporal capaz de restablecer el orden, explican que el papa recurriera a la desesperada a candidatos como Luis el Tartamudo (877-879), de Francia, al propio Boso, que prefirió encastillarse como rey en Borgoña, y finalmente a Carlos el Gordo, un inútil que fue coronado emperador en febrero del 881. Demasiado tarde. Los sarracenos acampaban en el Careliano y la indisciplina se había adueñado de Roma.
Unidad con Oriente.
F. Dvornik (The Phocian Schism, Cambridge, 1948) ha conseguido aclarar la muy complicada política oriental de Juan VIII, un esfuerzo desesperado para evitar la ruptura entre las dos Iglesias. Apenas consagrado, el papa envió dos legados, Pablo y Eugenio, a Constantinopla, con cartas en que de nuevo se reivindicaba la sumisión de la Iglesia búlgara, pero en que se abogaba abiertamente por el acercamiento de posiciones entre ambas partes. Encontraron una situación cambiada: san Ignacio había muerto y de nuevo era Focio el patriarca. Es cierto que se trataba de un Focio que había renunciado a la cólera de antaño y buscaba también el reconocimiento. El emperador escribió a Juan VIII proponiendo la convocatoria de un concilio en Santa Sofía, que aclarase los malentendidos, y el papa aceptó. Previamente el sínodo romano aprobó un commonitorium con las condiciones que debían exigirse: ante el concilio, Focio debía mostrar arrepentimiento por las irregularidades cometidas, reconocer el primado de Roma y renunciar a sus pretensiones sobre la Iglesia búlgara. Acudieron al concilio (noviembre del 879) más de 400 obispos. Ante este masivo apoyo los legados romanos aceptaron una suavización del commonitorium y no se habló para nada del arrepentimiento de Focio; a cuestión búlgara se convirtió en un simple ruego. Nadie aludió al conflictivo Filioque, si bien se reconoció la supremacía romana en cuestiones de doctrina. Parecía, pues, que Focio había sido restaurado en Constantinopla de acuerdo con el papa. Los orientales supieron que habían conseguido una victoria. Los misioneros romanos se retiraron de Bulgaria. Un motivo más de resentimiento en Formoso, antiguo legado en aquel país, ahora anatematizado por el papa. Se había reconocido el primado romano, pero asegurando a las actas de Focio legitimidad. Juan VIII confirmó los acuerdos del concilio: necesitaba de la ayuda bizantina para la defensa del sur de Italia y era, además, consciente de que la Iglesia oriental, teológicamente más desarrollada que la occidental, poseía características propias que debían ser respetadas; unidad y univocidad no debían confundirse. Sin embargo Marino, que era uno de los legados, manifestó su oposición a esta política. El 15 de diciembre del 882 murió el papa Juan. Los Anales de Fulda aseguran que hubo una nueva conspiración en su contra y que fue envenenado. Como la ponzoña no hiciera los efectos esperados, los conspiradores remataron su obra a martillazos. Es difícil establecer la absoluta corrección de esta noticia, que abre desde luego una de las etapas más tristes de la historia de la Iglesia. Desaparecido el Imperio, durante un siglo el pontificado iba a verse a merced del creciente poder de la aristocracia romana.
Marino I (16 diciembre 882 - 15 mayo 884)
Si fue elegido, y con mucha celeridad, este hijo de un sacerdote, nacido en Toscana, antiguo diácono y legado de Nicolás I, ahora obispo de Cerveteri, es sin duda porque se había mostrado en contra de la política de su antecesor. Con él comienza la que César Baronio llamó «edad de hierro del pontificado». Se trata, además, del primer obispo que, contraviniendo el canon 15 del Concilio de Nicea, que prohibía los traslados de una sede a otra, cambió Cerveteri por Roma. Este canon había impedido en otro tiempo nombrar a Formoso metropolitano de Bulgaria. No se registró la presencia de funcionarios imperiales en la elección, ni tampoco hubo confirmación previa a la consagración. Pero Marino se reunió con Carlos el Gordo en Nonantula, cerca de Módena (junio del 883), y le garantizó su lealtad. Acordaron entonces el perdón y rehabilitación de Formoso, que pudo regresar de su exilio en Francia y recobrar su sede de Porto. Es dudoso que se hayan tomado otras decisiones, salvo la deposición de Guido, ahora duque de Spoleto, por parte del emperador. Una noticia que pretende que Marino y Focio se excomulgaron recíprocamente es, cuando menos, dudosa. El año 884, a ruegos de Alfredo el Grande (871-899), Marino eximió de impuestos al barrio de los ingleses en Roma (schola saxonum). Guido de Spoleto, que continuaba en sus dominios, se convirtió en poderoso enemigo. Sabemos que mejoraron las relaciones con Bizancio merced a Zacarías de Anagni, amigo de Focio, que había sucedido a Anastasio en sus funciones de bibliotecario.
Adriano III, san (17 mayo 884 - septiembre 885)
Hijo de Benedicto, había nacido en Roma y llegó al pontificado en circunstancias extraordinariamente difíciles, de hambre y luchas internas. Había calles por donde el papa no se atrevía a transitar. Parece que trataba de reivindicar la memoria de Juan VIII, pues aplicó el terrible castigo de la ceguera a uno de los enemigos desterrados por aquel papa, Jorge del Aventino. Buscando la paz con Oriente, comunicó a Focio su elección. Carlos el Gordo, que pretendía aprovechar una transitoria mejoría en la situación interior de sus dominios para legitimar a su hijo bastardo Bernardo, invitó al papa a acudir a la Dieta, en Worms, y Adriano aceptó, encomendando el gobierno de Roma en su ausencia al enviado imperial, Juan, obispo de Pavía. Seguramente el papa esperaba con aquel viaje convencer al emperador de la necesidad de restablecer los esquemas políticos romanos de la época de Luis II. Pero no alcanzó su destino; murió cerca de Módena y fue enterrado en la abadía de Nonantula.
Esteban V, san (septiembre 885 - 14 septiembre 891)
La persona.
Tras un paréntesis, vuelve el Líber Pontificalis a incorporar su biografía, que es la última. Cardenal presbítero de los Cuatro Santos Coronados, Esteban fue elegido por aclamación de la nobleza y el pueblo, sin presencia de los oficiales imperiales. Carlos el Gordo, a quien acuciaba el problema de su sucesión, envió a Roma a su propio canciller, Liutwardo, con el encargo de desposeer a Carlos y proceder a una elección que garantizase sus propósitos. Pero el enviado comprobó que Esteban contaba con absoluta unanimidad, y le reconoció. Se invirtieron los términos: tras haberse posesionado de Letrán, con la ayuda incluso de los imperiales, el papa pidió a Carlos que fuera a Italia, donde su presencia resultaba imprescindible para aplacar las facciones que desgarraban el territorio romano y para hacer frente a los sarracenos que, en sus razzias, llegaron a saquear Montecassino y San Vicente de Volturno. La ayuda nunca llegó: Carlos fue depuesto por sus propios vasallos y murió el 13 de enero del 888.
Búsqueda de un emperador.
Había en el pontificado una firme convicción: la Iglesia necesitaba de la existencia de un emperador --ella lo había creado-- omo de un brazo armado que restaurara el orden y formara el frente único capaz de derrotar a los sarracenos. Pues este frente se había roto: Guido de Spoleto y Berenguer de Friul, aspirante a ceñir la corona de hierro de Italia, estaban en guerra. Esteban V comunicó a Arnulfo, rey de Alemania (887-899), aunque bastardo de Luis el Germánico, que si acudía a Roma sería coronado emperador. Pero Arnulfo declinó la invitación porque necesitaba dirigir sus esfuerzos a otros frentes. Tampoco pudo acudir el papa a Luis de Vienne, el hijo de Boson, demasiado niño, proclamado rey de Provenza (890-905). Agotadas las posibilidades carlovingias, tuvo que decidirse: Guido, lograda una victoria sobre Berenguer, reclamó para sí la corona imperial y Esteban hubo de imponérsela el 21 de febrero del 891. No tuvo dificultad en garantizar, mediante juramento, el Patrimonium; apenas coronado, comenzó a disponer de él como un bien propio. De nuevo el pontífice acudió a Arnulfo con sus lamentos. Roma estaba siendo tratada como un beneficio vasallático cualquiera.
Oriente.
Otra alternativa se hallaba del lado de Bizancio: si Basilio y su hijo León VI (886-911), que le sucedió, lograban recomponer sus posesiones en el extremo sur de Italia, podían proporcionar a Roma la ayuda que ésta necesitaba frente al peligro musulmán. Por eso Esteban V se esforzó en mantener buenas relaciones, reconociendo la nueva destitución de Focio e intercambiando correspondencia con su sucesor, llamado también Esteban I. Ofreció al Imperio una muy costosa muestra de buena voluntad: fallecido Metodio (6 de abril del 885), Esteban llamó a Roma a su sucesor, prohibió el uso de la lengua eslava en la liturgia y entregó las nacientes iglesias en Moravia y Eslavonia a la custodia de los obispos alemanes. De este modo se impedía la consolidación de una Iglesia eslava en el ámbito occidental, empujándola hacia Oriente; los discípulos de Metodio se refugiaron en Bulgaria, retornando al rito bizantino.
Formoso (6 de octubre 891 - 4 abril 896)
Antecedentes.
Nacido en Roma, en torno al año 815, era un hombre de larga experiencia, como hemos tenido la oportunidad de señalar en la biografía de sus antecesores. Obispo de Porto desde el 864, jugó un papel esencial en las negociaciones con los búlgaros, de los que no pudo ser metropolitano por el canon que prohibía el cambio de sede. Tuvo un papel importante en el sínodo del 869 que condenó a Focio, y desempeñó con eficacia legaciones en Francia y Alemania. El 875 se encargó de la misión de ofrecer en nombre de Juan VIII la corona imperial a Carlos el Gordo. Pero en este momento, y por motivos que desconocemos, entró en discordia con el papa. El vacío que la ausencia de carlovingios provocaba en Italia había permitido a la aristocracia romana tomar la dirección política: se hallaba profundamente dividida en dos sectores que heredaban al parecer las viejas discordias entre francos y lombardos. Guido de Spoleto parece haber sido defensor de un proyecto: identificar el título de emperador con el de rey de los lombardos, pero haciendo extensivo su poder a toda Italia; se podía presentar a Luis II como el antecedente, pues no había sido otra cosa que esto. En abril del 876, a causa de las discordias de partido, Formoso fue acusado de traición y de haber pretendido apoderarse del pontificado; depuesto y excomulgado, reconoció sus culpas ante una asamblea (agosto del 878) y partió al exilio en Francia. De él regresó con permiso de Marino I, que le devolvió a su sede. Esto le permitió contarse entre los obispos que consagraron a Esteban V. Es muy probable que la persecución contra Formoso se debiera a manejos del partido spoletiano, puesto que tras su elevación al solio el patricio Sergio, que lo dirigía, se mostró su más encarnizado enemigo.
Restaura el Imperio.
Formoso estaba en la línea de Nicolás I: la autoridad pontificia se extendía a toda Europa. Defendió los derechos de Adaldag como obispo de Bremen-Hamburgo frente a los arzobispos de Colonia (893). Intervino en favor de Carlos el Simple, rey de Francia, contra las ambiciones de Eudes, conde de París. Realizó, sobre todo, un gran esfuerzo de unidad en Oriente, proponiendo una fórmula de conciliación (se mantendría la ilegalidad de los actos de Focio en la primera etapa, pero no en la segunda) que ya no fue escuchada. Hasta en Inglaterra se acentuaba la presencia de esta autoridad pese a las terribles perturbaciones provocadas por las invasiones normandas. Intentó construir un acuerdo de paz con Guido de Spoleto, al que volvió a coronar, junto con su hijo Lamberto, en Rávena (30 de abril del 892). Pero los espoletianos, vencedores del marqués Berenguer de Friul, que hubo de refugiarse en Alemania, no aspiraban a una paz, sino a convertirse en dominadores de todo el espacio territorial italiano reduciendo al papa al simple papel de un obispo de Roma. Cuando Guido y su mujer Agiltrudis ocuparon militarmente la ciudad leonina, Formoso comprendió la gravedad del peligro y, una vez más, acudió a Arnull'o en petición de ayuda. Esta vez el rey de Alemania respondió al llamamiento, pero no pudo acudir hasta el año 894. Este año murió Guido y los alemanes ocuparon el norte de Italia; en febrero del 896 tomaron militarmente Roma, obligando a Agiltrudis a huir; el día 22 de dicho mes Arnulfo era coronado solemnemente. Pero cuando el emperador marchaba sobre Spoleto, se vio acometido por una grave enfermedad y hubo de regresar a Alemania. Para los spoletianos, Formoso era el peor enemigo imaginable. Murió el 4 de abril del 896 antes de que pudieran vengarse.
Bonifacio VI (abril 896)
Los partidarios de Lamberto aprovecharon el descontento contra los alemanes para, en medio del tumulto, elegir a un romano, Bonifacio, que en dos ocasiones, como diácono y como presbítero, había tenido que ser depuesto por inmoralidad. Enfermo de gota murió a los quince días de su elección y fue sepultado en San Pedro. El sínodo romano del 898 declararía anticanónica esta elección, prohibiendo que se hicieran otras semejantes.
Ksteban VI (mayo 896 - agosto 897)
Romano de nacimiento e hijo de presbítero, Formoso le había consagrado como obispo de Anagni; sin embargo, al vigorizarse las luchas en Roma, se convirtió en radical enemigo de este papa. Lamberto de Spoleto y su madre Agiltrudis, ahora dueños de Roma y de su ducado, le promovieron con una misión: deshonrar la memoria de su antecesor. Para evitar el retorno de los alemanes, los spoletianos llegaron a un acuerdo con Berenguer de Friul (t 923), al que re- conocieron dominio sobre las tierras situadas más allá del Ada y del Po; de este modo se vieron libres de oposición en el centro de Italia. En enero del 897 fue convocado un sínodo al que se hizo asistir al cadáver de Formoso, arrancado de su tumba y revestido con los ornamentos pontificios. Un diácono, de pie junto al difunto, respondía en nombre de éste a las acusaciones de perjurio, ambición del pontificado y quebrantamiento del canon que prohibía el traslado de obispos. Esteban VI, que se hallaba en el mismo caso, halló una curiosa fórmula de justificación: como las actas de Formoso eran nulas, su ordenación episcopal no había tenido lugar. Se quebraron al difunto los dedos de bendecir y se arrojaron al Tíber los despojos. Al desnudar el cadáver se comprobó que Formoso, hombre de gran austeridad, había muerto sin despojarse del cilicio con que hacía penitencia. Un ermitaño, que habitaba en la isla del Tíber, recogió los restos, que de este modo pudieron recibir años más tarde cristiana sepultura. Todos cuantos fueran favorecidos por Formoso sufrieron persecución. Pasados pocos meses estalló en Roma un tumulto provocado por el hundimiento de la techumbre de la basílica de Letrán, que fue tomado como signo del cielo por tanta iniquidad: Esteban VI, depuesto y encerrado en prisión, murió estrangulado.
Romano (agosto - noviembre 897)
Como resultado de la fuerte reacción proformosiana, fue elegido el cardenal presbítero de San Víctor, Romano, nacido en Gallese, por lo que se ha supuesto que era hermano de Marino I. No existen datos de su pontificado salvo que envió el pallium al obispo de Grado y confirmó las sedes de Elna y Gerona en Cataluña. Por una breve noticia que incluye el Líber Pontificalis se puede deducir que fue depuesto a los cuatro meses y enviado a un monasterio por los mismos formosianos que buscaban un pontífice que defendiera con más energía su memoria.
Teodoro II (897)
De nuevo un papa romano y un perfecto desconocido; llega a nosotros apenas la noticia de que Teodoro era «amante de la paz». Enérgico también, pues reunió el sínodo en que se hizo la rehabilitación de los actos de Formoso, al tiempo que se adoptaban medidas para reprimir los disturbios de la aristocracia romana, dirigida ahora por Sergio, conde de Tusculum. Los restos de Formoso fueron solemnemente inhumados en San Pedro. Teodoro reinó únicamente veinte días; ignoramos la fecha exacta de su elección y de su muerte.
Juan IX (enero 898 - enero 900)
Las dos facciones, de partidarios y enemigos de Formoso, estaban ahora firmemente asentadas. Los primeros contaban con mayoría en el clero. Lograron el apoyo, que podía resultar decisivo, de Lamberto de Spoleto, que desde el 892 ostentaba la corona imperial, residía en Rávena y dominaba una gran parte de Italia. La aristocracia del Patrimonium tenía a su frente a Adalberto, marqués de Toscana. Fueron los partidarios de este último los que, en el momento de la muerte de Teodoro, se adelantaron a proclamar al obispo de Caere, Sergio, poniéndole en posesión de Letrán. Pero Lamberto intervino para expulsar a este intruso por la fuerza y hacer que fuera elegido un monje nacido en Tívoli, Juan IX. Las noticias que tenemos de este pontificado siguen siendo confusas. Continuó desde luego la política de Teodoro de restaurar el orden legitimando los actos de Formoso. Un sínodo romano al que asistieron también obispos del norte de Italia, reivindicó la memoria de aquél, otorgando a la vez un amplio perdón a sus enemigos, que tuvieron que reconocer que habían actuado bajo amenaza. Sólo Sergio, dos presbíteros, Benito y Marino, y tres diáconos, León, Juan y Pascual, quedaron excluidos. Los spoletianos entraban ahora en línea de defensores de la legitimidad. Se prohibió en adelante juzgar a los muertos. Para evitar confusiones se puso nuevamente en vigor la Constitutio romana del 824: los papas serían elegidos por el clero, en presencia del Senado y el pueblo romanos, pero no podrían ser consagrados sin la presencia de los representantes del emperador. Otro sínodo tuvo lugar en Rávena, esta vez bajo la protección de Lamberto. Se trataba de establecer un nuevo orden político en Italia. Lamberto, emperador, tenía derecho a recibir en grado de apelación todas las causas, ya fuesen de laicos o de clérigos; por su parte confirmaba todos los privilegios de la sede romana, declarándose protector de la misma. De este modo se pensaba haber llegado nuevamente a un equilibrio como en los mejores momentos de Luis II, si bien el resultado era un retroceso en el poder de los papas y un ascenso del duque de Spoleto a la singular posición de dueño indiscutible de Italia. Desde esta nueva concordia, Juan tomó dos decisiones: restablecer la unión con Oriente, enviando una carta sinódica al patriarca Antonio Cauleas, ratificando la comunión con Ignacio, Focio en su segunda etapa, Esteban y ahora el propio Antonio; y admitir la Iglesia de Moravia, enviando a este país, pese a las protestas de los obispos de Baviera, dos legados y un metropolitano. En ambos casos los resultados fueron mediocres: los orientales apenas prestaron atención a los proyectos de unidad, y la Iglesia morava desapareció el año 906 al ser sometido el país por los magyares. El papa esperaba de esta verdadera restauración del Imperio, en dimensiones limitadas, una sumisión de la aristocracia romana. Pero Lamberto murió, en accidente de caza el 15 de octubre del 898. La nobleza se encontraba de nuevo en condiciones de imponer su voluntad.
Benedicto IV (mayo-junio 900 - agosto 903)
Hijo de Mammolo, y miembro de la aristocracia romana, fue elegido en una fecha incierta del año 900. Habiendo presidido un sínodo, Benedicto parecía la persona más indicada desde el punto de vista de los clérigos formosianos. Aunque el panorama que Roma y sus inmediaciones ofrecía, con un recrudecimiento de la violencia y del bandidaje, era desolador, el nuevo papa continuó la línea que marcaban sus antecesores de mantenimiento de la autoridad primada. En el sínodo de Letrán del 31 de agosto del 900, se tomaron decisiones como la confirmación de Argrino como obispo de Langres, reiterándose la concesión del pallium que ya le otorgara Formoso; se ratificó el derecho de Esteban, obispo de Sorrento, a ejercer como metropolitano de Nápoles; y algunas otras. Personalmente intentó ayudar con sus cartas al obispo de Amasia, Maclaceno, expulsado de su sede por los musulmanes. Benedicto concedía especial importancia a la situación de Italia. Seguía conservándose firme la conciencia de que la sede romana necesitaba la presencia de un emperador, cuya autoridad representaba el orden y la justicia en los asuntos temporales. La muerte de Lamberto había dejado vacante el trono y Berenguer de Friul se había apresurado a reclamar para sí la corona de Italia. Había muchas razones para que no resultara un candidato aceptable, especialmente porque el año 899 había sufrido una seria derrota a manos de los magyares. Se dibujaba, pues, un nuevo peligro de invasión desde el norte –viejo camino que usaran godos y lombardos-- sobre la península. El papa optó por un carlovingio, Luis de Provenza, nieto de Luis II, y le coronó emperador en Roma en febrero del 901. Pero Luis cayó prisionero en manos de Berenguer, que ordenó sacarle los ojos y le devolvió así a Provenza (agosto del 902).
León V (agosto - septiembre 903)
Ahora las discordias dividían a todos, el clero, los senadores y el pueblo romanos. La designación de un simple párroco, como era León, en un pueblo próximo a Ardea, aparece como una solución de compromiso. El cronista Auxilio le describe como un santo admirable en su conducta privada. Pero sólo pudo reinar treinta días, pues una fracción del clero proclamó a Cristóforo (Cristóbal), cardenal presbítero del título de San Dámaso; se adueñó de Letrán por la fuerza y le consagró, enviando a León a la prisión. Cristóbal, que es considerado como antipapa, pudo sostenerse tan sólo hasta enero del 904, pues la división del clero permitió a Sergio, el electo en discordia del 898 por los anti l'ormosianos, regresar a Roma, adueñarse de Letrán y enviarle a hacer compañía a su antecesor. León y Cristóbal murieron ejecutados, «para poner fin a su miserable condición», como oficialmente se dijo.
Sergio III (29 enero 904 - 14 abril 911)
Un golpe de Estado.
Conde de Tusculum, situado por tanto en la primera línea de la aristocracia romana, Sergio representaba los intereses de ésta y, al mismo tiempo, el odio más radical a Formoso y a la conducta y programa de éste. Afirmó, por ejemplo, que su consagración como obispo de Caere, nula como todas las del tiempo de Formoso, le había sido impuesta contra su voluntad; tras su fallido intento del 898 había sido reordenado presbítero por Esteban VI, refugiándose, a la caída de éste, en la corte de Adalberto, marqués de Toscana. Su restauración en enero del 904 es un episodio muy confuso, como ya estableciera E. Dümmler (Auxilius und Vulgarius, Leipzig, 1866) hace más de un siglo, y en él aparecen mezcladas dos personas: Teofilacto, «senador y maestre de la milicia romana», que ostentaba ya el principal poder en la ciudad, y Alberico, duque de Spoleto, que no tardaría en convertirse en su yerno. Fueron tropas de este último las que ejecutaron el golpe de Estado del 904. Por consiguiente, puede considerarse éste como una toma del poder por parte de la aristocracia romana. Aunque consagrado el 29 de enero del 904, Sergio III dispuso que se datara el comienzo de su pontificado en el año 898, considerando a Juan IX y León V como simples usurpadores. Por medio de amenazas y violencias consiguió que se renovaran en un sínodo las actas del que vulgarmente se llamaba «cadavérico», declarando nulos todos los actos, incluyendo ordenaciones presbiterales y episcopales, producidos con posterioridad. Se produjo de este modo una terrible confusión, que él quiso remediar obligando con halagos y amenazas a los afectados a reordenarse; de este modo los que no querían o no se les permitía la reordenación, quedaban excluidos del clero. Refugiado en Nápoles un presbítero franco, Auxilius, tomó a su cargo la explicación proformosiana en dos obras, De ordinationis a Formoso papae factis e Infensor et defensor, que han contribuido mucho a crear una atmósfera espesa llegada hasta nosotros, gracias especialmente a Baronio que definió este tiempo, que abarca una docena de pontificados, como la «pornocracia». Puede afirmarse que el año 904, en efecto, se consuma la revolución que se venía gestando desde tiempo atrás: la aristocracia senatorial romana se hizo dueña del poder en Roma y sus dominios, en un proceso de feudalización no distinto del que entonces atravesaban las demás monarquías europeas, reconociendo al papa una soberanía eminente poco efectiva. Un denario retrata a Sergio III locado ya con la tiara. Aunque cabe suponer que esta corona se empleaba desde algún tiempo atrás, la coincidencia entre la acuñación de moneda y uso de tiara denotan signos de soberanía. En un nivel inmediatamente inferior la nobleza ejercía el poder y en la cúspide de la misma se hallaban Teofilacto, con su mujer Teodora, y Alberico, duque de Spoleto, que el año 905 contrajo matrimonio con Marozia (892? - 937), la menor de las hijas del senador.
Confusión en las fuentes.
Los historiadores se muestran perplejos, ya que una propaganda virulenta, propia de años de lucha, hace que lleguen a nosotros testimonios encontrados. Liutprando de Cremona, en su Antopodosis, escrita en defensa de Otón I y de la entrega del poder a los monarcas alemanes, retrata a Marozia como una «meretriz impúdica», la convierte en amante del papa Sergio y en madre del hijo de éste, el futuro Juan XI. Vulgarius, en cambio, pese a ser un defensor de Formoso, habla de ella como de una mujer ejemplar. La dificultad es seria: ¿a quién creer? Otras fuentes próximas, el Líber Pontificalis, Flodoardo y Juan Diácono, corroboran que en efecto Juan XI fue hijo de Sergio III, pero no mencionan el nombre de la madre. De ser cierta la imputación, Marozia habría tenido quince años en el momento de su nacimiento. Su hermana mayor, Teodora «la joven», ejerció también una gran influencia. El pontificado de Sergio III es famoso porque en él se concluyó la basílica de San Juan de Letrán, dañada por el terremoto que puso fin al gobierno de Esteban VI. Se conservan pocas cartas, algunas ocupándose de donaciones a monasterios de tierras devastadas por las correrías de los musulmanes. Hay entre ellas una notable que intentaba recabar el apoyo de la Iglesia franca en favor de la doctrina de la «doble procesión del Espíritu Santo» que Focio negara. El emperador de Bizancio, León VI, que había sido excomulgado por el patriarca Nicolás el Místico al contraer un cuarto matrimonio, acudió a Roma en grado de apelación. Los legados enviados por Sergio aclararon que en la moral cristiana no entra el poner límites al número de matrimonios que, por viudedad, deban contraerse. Provocaron así la destitución de Nicolás. Pero esta decisión, meramente coyuntural, no sirvió para incrementar la unión entre las dos Iglesias.
Anastasio III (junio 911 - agosto 913)
No somos capaces de fijar con precisión las fechas de la elección y muerte de Anastasio. El cronista Flodoardo, que nos transmite el nombre de su padre, elogia la dulzura de su carácter y la tranquilidad de su pontificado, con lo que parece indicar que se redujo a funciones exclusivamente religiosas, mientras Teofilacto y su esposa desempeñaban plenamente el poder en Roma. Hay dos noticias, la del envío del pallium al obispo de Vercelli y la de importantes concesiones al prelado de Pavía que, siendo ambos súbditos de Berenguer de Friul, pueden interpretarse como un intento de acercamiento a este. El papa estaba siendo reducido a un papel mínimo, lo que nada tiene que ver con sus condiciones personales. Nicolás el Místico, restaurado en el patriarcado de Constantinopla, reclamó una rectificación en la doctrina acerca del cuarto matrimonio, a lo que Anastasio se negó: en consecuencia su nombre fue borrado de los dípticos.
Lando (agosto 913 - marzo 914)
Nacido en Sabina e hijo de un conde lombardo de nombre Taino, sabemos que reinó seis meses y once días, durante los cuales otorgó beneficios a la catedral de San Salvador de Fornovo, la tierra de su nacimiento. El silencio absoluto resulta significativo: el papa había perdido el control sobre la cristiandad actuando únicamente como obispo de Roma.
Juan X (marzo 914 - mayo 928)
Victoria en el Garellano.
De pronto surgió una gran figura, Juan de Tossignano (Romana). Era arzobispo de Rávena en el momento de su elección, lo que le colocaba en estrecha y útiles relaciones de amistad con Berenguer de Friul, rey de Italia. Los clérigos que heredaban la antigua posición de los formosianos, protestaron: si su jefe había sido condenado por cambiar un obispado sufragáneo por el de Roma, más grave era el caso de un metropolitano. Liutprando de Cremona, venenosa pluma, dice que Teodora, «la mayor», promovió su elección porque años atrás Juan había sido su amante, pero esto parece falso. La senadora moriría poco tiempo después. Puede en cambio atribuirse esta designación a otra circunstancia: el gravísimo peligro que significaban los musulmanes; completada la conquista de Sicilia, lanzaban fuertes ataques sobre Italia meridional y central. De modo que Roma necesitaba de un hombre enérgico que pudiera reunir tantos poderes dispersos y, desde luego, Juan podía ser ese hombre. Inmediatamente el papa organizó la alianza triple con Adalberto de Toscana, Alberico de Spoleto, el marido de Marozia, y Landulfo de Capua, que aportó el poderoso auxilio de una flota bizantina. Tras un cerco de tres meses, la gran fuerza reunida se apoderó de la fortaleza del Garellano y arrojó a los musulmanes de Italia (agosto 915). Hay cierto paralelismo con la pacificación de Normandía y con la victoria leonesa en Simancas, que revelan que la cristiandad europea estaba en condiciones de superar las invasiones. Muy pocos años más tarde los monarcas alemanes lograban derrotar a los magyares. Se vislumbraba ya el final de los tiempos difíciles. Juan X decidió entonces volver a la situación de Luis II o de Lamberto de Spoleto, coronando emperador a Berenguer de Friul (diciembre del 915). Pero había un error de apreciación: el verdadero héroe de la batalla del Garellano había sido Alberico de Spoleto; él y su esposa se aprestaban a ejercer el poder que ya tuvieran sus padres.
Restablecimiento del primado. Durante ocho años Juan X pudo desplegar las funciones que como primado le correspondían, ateniéndose al contenido de las Falsas Decretales. Intervino directamente para zanjar conflictos en las sedes de Narbona y de Lovaina. En septiembre del 916 sus legados presidieron el Concilio de Hohcnallheim, apoyando la posición de Conrado I (911-918). Envió precisas instrucciones a las sedes de Rouen y de Reims acerca de las medidas a adoptar para asegurar el cristianismo entre los normandos. Restableció la unidad con la Iglesia oriental mediante una fórmula ambigua y acertada: el matrimonio de León VI era legítimo pero «excepcional», dejando a salvo la costumbre de aquélla que limitaba a tres el número posible de veces para recibir el sacramento.
Dos decisiones sumamente importantes señalan también este pontificado. El año 929 otorgó a la abadía de Cluny, fundada en el 909 y en trance de convertirse en una gran congregación de monasterios, la exención de la autoridad del obispo correspondiente, pasando a depender tan sólo del papa. Aceptó también la norma que vendría a llamarse «investidura», es decir, que los reyes o príncipes soberanos diesen posesión a" los obispos electos de sus respectivas sedes, sin cuya condición no podrían ser consagrados. Se invocaba así la colaboración de los poderes temporales en apoyo de la disciplina. Las cosas cambiaron más adelante, pero en aquellos momentos la investidura se presentaba bajo un aspecto positivo. La reorganización de la schola cantonan de Letrán revela la importancia que concedía a la educación de los futuros clérigos.
El asesinato.
Marozia tenía que contemplar con preocupación este crecimiento de poder que amenazaba el suyo propio. Es evidente que Juan X estaba maniobrando para independizarse de la tutela de la aristocracia romana. Para ello utilizaba a su hermano Pedro, un laico a quien confiaba oficios cada vez más elevados dentro de la administración romana: llegó a nombrarle cónsul, esto es, magistrado supremo. El 12 de marzo del 924 Berenguer de Friul fue asesinado y la nobleza franco-lombarda llamó entonces a un hijo de Lotario II y de Waldrada, Hugo, y le coronó rey de Pavía (926-947). El papa perdía uno de sus puntos de apoyo. Para remediarlo, Juan X llegó a un acuerdo con Hugo: debía acudir a Roma para ser coronado emperador. Marozia se adelantó. Acababa de enviudar y contrajo de inmediato segundo matrimonio con el hijo de Adalberto, Guido, marqués de Toscana. En sus manos estaban los dominios del padre, del primer esposo y del nuevo marido: era, desde Roma, la más poderosa de las nobles de Italia. Se organizó contra el cónsul Pedro la acusación de que había llamado a los magyares en su auxilio; fue asesinado en LeIrán y en presencia del papa a finales del 927. Y en mayo del 928 Juan X fue depuesto, encerrado en Sant'Angelo, y probablemente asesinado pocos meses más tarde.
León VI (mayo - diciembre 928)
Marozia estaba preparando ya el golpe definitivo: sentar a su capricho papas en el solio. Entramos en la verdadera «pornocracia» o gobierno de las mujeres. Papas débiles, de mera transición, bondadosos a ser posible. León era el hijo de un notario, Cristóforo, perteneciente a una familia aristocrática y cardenal de Santa Susana. No se ha conservado de él otra noticia que la de una carta conminando a los obispos de Dalmacia y Croacia a someterse al metropolitano de Spalato, Juan. Murió, al parecer, antes que Juan X.
listeban VII (diciembre 928 - febrero 931)
Fue como una sombra que pasa sin dejar huella. Las únicas noticias que se le atribuyen hablan de concesiones a monasterios. Marozia tenía lo que necesitaba: un papa que lo fuera únicamente de nombre mientras ella, senatrix y patricia, gobernaba Roma.
Juan XI (marzo 931 - diciembre 935)
Marozia pudo entonces culminar su trabajo cerrando el círculo. Juan, cardenal de Santa María in Trastevere, aquel mismo de quien Liutprando dice que era hijo del papa Sergio, sucedió a Esteban VIL Una de sus primeras decisiones consistió en lograr un acuerdo con Romano Lecapeno, emperador de Bizancio (920-944), consintiendo que el hijo de éste, Teofilacto, con sólo 16 años, se convirtiera en patriarca de Constantinopla. Era Marozia la principal interesada en este acuerdo, pues proyectaba para su hija Berta el matrimonio con uno de los Césares. En medio de la oscuridad que significan estas intrigas, aparece ya un signo de contradicción: el papa estaba prestando apoyo a la obra de san Odón de Cluny. La primera de las abadías constituidas en el marco de la congregación, la de Déols, recibió los mismos privilegios de que gozaba la iglesia madre. Cluny preparaba un futuro de universalidad, opuesto al que entonces parecía vislumbrarse. Peter Llewelyn (Rome in Dark Ages, Nueva York, 1971) llama la atención sobre este contraste, pues con él comienza la raíz de la reforma. Marozia aspiraba probablemente a más: quería ser reina de Italia, emperatriz. Viuda de Guido, pero dueña de Roma, Spoleto y Toscana, nudo y corazón de Italia, buscó un nuevo matrimonio con Hugo de Arles, el hijo de Waldrada. Y el papa ofició en esta boda de su madre, contraria a los cánones porque los contrayentes eran concuñados. En este momento entró en escena Alberico II, hijo del primer marido de Marozia: en diciembre del 932 tomó al asalto Sant'Angelo. Hugo logró escapar, pero Marozia y Juan XI quedaron prisioneros. Alberico se proclamó príncipe de Roma, senador, conde y patricio, reuniendo en su mano todos los poderes, que supo retener hasta su muerte. Parete que Marozia, de la que no volvemos a tener noticias, fue encerrada en un monasterio. En cuanto a Juan, devuelto a sus funciones estrictamente sacerdotales, murió a finales del 935 o principios del año siguiente.
León VIl (3 enero 936 - 13 julio 939)
Durante más de veinte años, Alberico sería dueño absoluto de Roma. Sabía muy bien que este extraordinario poder tenía que justificarse como un servicio a la grandeza de la ciudad y de su territorio, ahora a salvo de la amenaza de los sarracenos, y como un respaldo a la Iglesia en vías de reconstrucción moral. Tara eso necesitaba papas sumisos, sin duda, pero ejemplares. Y aunque las elecciones fueron sustituidas por la designación directa, no cabe duda de que los cuatro pontífices que sucedieron a Juan XI deben calificarse de ejemplares. León VII, cardenal presbítero de San Sixto era, con toda probabilidad, un benedictino. Alberico mostraba mucho afecto a estos monjes. San Odón, presente en Roma, le ayudó a conseguir un acuerdo de paz con Hugo de Arles, al que se reconoció como rey de Italia. Alberico le hizo importantes regalos: el palacio del Avenlino ¡i fin de convertirlo en monasterio, Subiaco, tan afectivamente ligado a los orígenes del benedictismo, y la basílica de San Pablo extramuros. Cartas de León a los obispos franceses les conminaba a que prestaran ayuda a la reforma de Cluny. No sólo a ésta: Gorze, cerca de Metz, recibió también los privilegios que necesitaba para su desenvolvimiento; de ella arranca la otra rama del movimiento de reforma. Hacia el año 937 el papa envió el pallium al arzobispo de Bremen, Adaldag, lo que permitiría renovar el esfuerzo misionero en Escandinavia, y nombró a Federico de Maguncia vicario para Alemania. Primeros pasos, todavía tímidos de un cambio que habría de acentuarse. Europa, vencidas las invasiones --incluso en España-- comenzaba a reconstruirse. El cronista Flodoardo, que le conoció personalmente, hace de León un retrato lleno de devoción admirativa.
Esteban VIII (14 julio 939 - octubre 942)
Romano, era presbítero cardenal de los Santos Silvestre y Martino. No hay duda de que Esteban fue un hombre instruido, intachable en su vida privada. Alberico II le designó al día siguiente de la muerte de León, asignándole funciones que debían limitarse a la vida religiosa. Pero ésta era en aquellos momentos la que revestía mayor importancia. Su estrecha colaboración con Cluny le impulsó a intervenir en los asuntos políticos de Francia, protegiendo a Luis IV de Ultramar (936-954) el hijo de Carlos el Simple (879-929); bajo pena de excomunión advirtió a los obispos que le debían obediencia. Como una parte de esta actividad envió el pallium al obispo de Reims. Pero al restablecerse la paz en Francia, la labor de los monjes disponía de nuevas facilidades. Ignoramos las circunstancias de su muerte: fuentes muy tardías pretenden que murió asesinado al tomar parte en una conspiración contra Alberico.
Marino II (30 octubre 942 - mayo 946)
Era presbítero cardenal de San Ciríaco cuando Alberico le presentó al pueblo de Roma para que le aclamasen. En sus monedas aparece mencionado, al lado del papa, el príncipe de Roma. De este modo no había duda de quien ostentaba el poder. Esto no obsta para que en una fuente muy antigua se le describa como un efectivo pacificador y, sobre todo, un reformador de las costumbres de monjes y clérigos. Las pocas cartas que de él se conservan le muestran protegiendo a Balduino, abad de Montecassino, que estaba encargado al mismo tiempo de la comunidad de San Pablo Extramuros. Al comenzar el año 946 confirmó al arzobispo Federico de Maguncia en su condición de vicario para Alemania, pero ampliando sus poderes con la facultad de presidir sínodos y corregir las deficiencias en el clero secular y regular.
Agapito II (10 mayo 946 - diciembre 955)
La reforma acerca a Alemania.
Nacido en Roma, Agapito permite comprender cómo los nombramientos efectuados por Alberico, al ir recayendo en clérigos idóneos, llevaban poco a poco a los papas hasta un punto en que recuperaban la dirección de la Iglesia universal. Un síntoma de esa paulatina afirmación se encuentra en el hecho de que en las monedas apareciese únicamente su nombre. También pudo influir el alejamiento del peligro sarraceno: los últimos ataques a las costas italianas, a cargo del emir al-Hassan de Sicilia, tuvieron lugar los años 950, 952 y 956; a partir de esta fecha la iniciativa cambió de mano y fueron los cristianos los que pasaron a la ofensiva. Por otra parte, Alberico y el papa estaban de acuerdo en cuanto al impulso de la reforma de la vida monástica, y religiosos venidos de Gorze se instalaron en San Pablo Extramuros. Su legado, Marino, presidió en Ingelheim un sínodo conjunto de alemanes y franceses confirmando la amistad entre Otón I (936-973) y Luis de Ultramar (936-954) y regulando la disputa del obispado de Reims en favor del candidato del segundo, Amoldo. Se amenazó a Hugo Capeto con la excomunión si no se sometía al legítimo rey. Todas estas decisiones fueron después confirmadas en el sínodo romano del 949. La tarea más importante vinculaba cada vez más a la Sede Apostólica con Alemania. El 2 de enero del 948 el papa concedió al obispo de Hamburgo plenos poderes para organizar las Iglesias que estaban surgiendo en Escandinavia. Envió el pallium a Bruno, arzobispo de Colonia, hermano de Otón I, significando de este modo la autoridad que se le otorgaba. Confirmó el proyecto del rey que quería convertir el monasterio de San Mauricio, en Magdeburgo, fundado el 937, en sede metropolitana para los países eslavos: un amplio espacio dentro del cual se autorizaba a Otón a erigir nuevas sedes episcopales. En aquellos momentos ni la protección a monasterios ni la investidura laica parecían inconvenientes; antes bien resultaban ventajosos para el avance de la reforma que estaba consiguiendo un renacer de la vida cristiana.
Otón, rey de Italia.
Hugo, rey de Italia, mostraba síntomas de creciente debilidad. Había una vacante en el título imperial, pero no deseaba Alberico que se restableciera. Los nobles enemigos de Hugo, que se agrupaban en torno al marqués Berenguer de Ivrea, acudieron a Otón I despertando su atención hacia la península y, en definitiva, hacia el Imperio; pero pasaron bastantes años sin que el monarca alemán, absorto en los problemas de reforma y expansión de la cristiandad, prestara atención. El año 947 murió Hugo, dejando su herencia a Lotarío, que falleció a su vez el 950. Entonces Berenguer de Ivrea concibió un proyecto distinto: casar a Adelaida, viuda de Lotario, con su propio hijo Adalberto, proclamar a ambos reyes de Italia y, eventualmente, lograr una coronación imperial. Pero Adelaida rechazó el plan, fue encerrada en prisión y objeto de malos tratos para convencerla. El 20 de agosto del 951 la dama huyó y, atríncherándose en el castillo de Canosa, pidió a Otón que acudiera a recoger su mano y su corona. Rápidamente las tropas alemanas quebraron la resislencia de Berenguer y Otón pudo coronarse rey de Italia el 23 de septiembre del 951. Desde Pavía, insinuó Agapito la conveniencia de restaurar el título de emperador. Alberico, que sentía acercarse el fin de su existencia, comprendía que el Imperio era el fin de aquello por lo que tanto luchara, un principado soberano y autocéfalo en Roma. Poco antes de morir (31 de agosto del 954) llamó al papa y a los clérigos de su entorno y les hizo jurar que, cuando se produjera la vacante en el solio, elegirían a su propio hijo, Octaviano; de este modo la Sede Apostólica y el principado se unirían, garantizando la independencia. Una solución con ventajas políticas, sin duda, y con desastrosas consecuencias para la Iglesia.
Juan XII (16 diciembre 955 - 14 mayo 964)
La elección.
El juramento fue cumplido y el clero eligió a este bastardo, Oclaviano, que contaba 17 años. Era laico y ostentaba ya la magistratura de patricio de Roma. Fue ordenado a toda prisa. Las fuentes historiográficas, todas pro alemanas, insisten en presentarle como un licencioso gozador de la vida en el sentido más vulgar de la palabra y completamente ajeno a las preocupaciones espirituales. Carecía, en consecuencia, de las condiciones necesarias para una empresa de tanta envergadura como era la de afirmarse en esa posición tan singular de papa y príncipe soberano. Los historiadores, sin embargo, deben mostrarse cautos ante las exageraciones que la propaganda favorable a Otón I fabricaría en los años siguientes. Liutprando, uno de los colaboradores del emperador, incluye en su Antopodosis relatos extendidos a todo el siglo del pontificado, que deben reputarse falsos. Algunos visitantes ilustres como Oskitel, arzobispo de York, o san Dunstan, de Canterbury, están lejos de compartir las negruras del cronista alemán. Por ejemplo, es un hecho comprobado que Juan XII mostró el mismo interés que su padre por la reforma monástica y que aplicó este interés concretamente a las abadías de Farfa y de Subiaco.
Coronación imperial.
Las obligaciones políticas que como príncipe le correspondían, acabaron por desbordarle. Volvían las amenazas militares desde el sur, por los duques de Capua y Benevento, y desde el norte, donde Berenguer de Ivrea, que seguía titulándose rey de Italia, pudo apoderarse de Spoleto el año 959. Puesta a prueba, la capacidad militar de Roma reveló su deficiencia; en tales circunstancias Juan XII envió sus legados a Otón I, solicitando su ayuda y ofreciéndole la coronación como emperador, restaurando la situación existente en época de Luis II. Otón prometió a estos legados proteger la persona del papa y su patrimonio temporal, no ejercer funciones de juez salvo en su presencia, y no hacer nada que pudiera perjudicar al pueblo romano (960). En la primavera del 961 un gran ejército alemán llegaba a Pavía, restableciendo el orden a su paso, alcanzando Roma en enero del año siguiente. Aquí, el 2 de febrero del 962, en una aparatosa ceremonia, tuvo lugar la coronación: el Imperio era declarado «santo» como la Iglesia misma. El papa y los principales romanos juraron fidelidad a Otón y rechazo absoluto a Berenguer. Sus contemporáneos no se percataron enteramente de la importancia del paso que se había dado. P. van der Baar (Die Kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani, Roma, 1956) recomienda poner atención, sin embargo, a lo que dijeron los tratadistas del tiempo: se trataba de una translatio Imperii a los alemanes, lo cual significaba al mismo tiempo, como señala Peicy Schramm Kaiser, Rom und Renovatio, Darmstadt, 1957), una «renovación». En la práctica, el acto del 2 de febrero del 962 no fue simplemente una reanudación de la línea seguida desde Carlomagno a Hugo de Arles; extrayendo las últimas consecuencias de las Falsas Decretales, se llega a una nueva definición de la autoridad en sus dos dimensiones: la espiritual del papa, que es por esencia universal, y la que corresponde al emperador, de carácter temporal, y colocada a la cabeza de la sociedad cristiana. No es que Francia, España o Inglaterra se sometieran de alguna manera a su poder: en cuanto a éste, Otón y sus sucesores seguían siendo reyes de Romanos, de Italia, de Germania y de Borgoña, nada más. Pero siendo el primero entre los soberanos de la tierra, el papa --y sólo el papa-- le confería en una ceremonia que tiene rasgos de consagración sacerdotal, un carácter «sacro» que daba a sus disposiciones jurídicas un alcance universal. Sólo el emperador podrá en adelante promulgar esas leyes fundamentales que se llaman Constituciones. l imperio --señala J. Orlandis (El pontificado romano en la historia, Madrid, 1966) siguiendo en este punto a G. A. Bezzola, Das ottonische Kaisertum in der franzosischen Geschichtssechreibung des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts, Graz, 1956)--no coincidía con la cristiandad y, sin embargo, otorgaba a los reyes de Alemania, Italia y las fronteras del este, una especie de cumbre en la estricta jerarquía de los soberanos. Esto daba lugar a que se estableciese cierta confusión, ya que siendo definida la cristiandad como un «cuerpo místico» de Cristo, la paridad en la cumbre de emperador y papa provocaban también en el primero la fuerte tentación de presentarse como cabeza de la cristiandad entera en el orden temporal.
Deposición.
Así apareció muy pronto. En el sínodo romano que siguió a la ceremonia de la coronación, Otón reconvino a Juan XII a fin de que enmendase su línea de conducta, acomodándola a la conveniente a una persona religiosa; se otorgaron al mismo tiempo a la Iglesia alemana grandes poderes en relación con todos los países del este. El 13 de febrero de esc mismo año, renovando la Constitución romana del 824 --siempre punto de partida-- el emperador confirmó las donaciones de Pipino y Carlomagno, ampliándolas hasta que abarcasen aproximadamente los dos tercios de la península italiana en sentido estricto. Sin embargo, Otón retenía lo que entonces se llamaba soberanía eminente sobre este territorio, que de este modo parecía un dominio señorial como eran los grandes ducados alemanes. Meses más tarde, a este privilegiuottonianum se añadiría una cláusula según la cual las elecciones pontificias necesitaban el plácet imperial: ningún electo sería consagrado antes de recibirlo y de que prestara en consecuencia juramento de fidelidad. Juan XII comprendió el alcance de la revolución: ahora el papa, cuya universal autoridad espiritual nadie discutía, estaba reducido, en cuanto príncipe, al nivel de uno de los grandes magnates del Imperio. Apenas hubo abandonado Otón la ciudad, para combatir los focos de rebeldía que aún se detectaban, y ya el papa estaba contactando con Berenguer y, superando antiguos recelos, abría al hijo de éste, Adalberto, las puertas de Roma: alegaba que el emperador no había cumplido el juramento que hiciera ante sus legados. Por su parte, Otón acusó a Juan XII de haberle traicionado negociando con los rebeldes y con los enemigos de la cristiandad. En noviembre del 963 estaba de regreso en Roma, haciendo huir al papa, que buscó refugio en Tívoli con todos los tesoros que en el último momento pudo reunir. Un sínodo, presidido por el emperador, se reunió en San Pedro. Fue enviada al papa la orden para que compareciera; no obedeció y fue depuesto (4 de diciembre del 963). Entonces los clérigos reunidos solicitaron de Otón que designara al nuevo pontífice.
León VIII (4 diciembre 963 - 1 marzo 965)
Otón designó al proscrinarius, esto es, el jefe de los notarios de la cancillería pontificia, un laico de buena fama llamado León. Tuvo que recibir todas las órdenes antes de ser consagrado de acuerdo con un ritual nuevo, personalmente revisado por el emperador. Se habían establecido serios precedentes, entre ellos el de someter a juicio y deponer a un papa, algo que ningún canon con- sentía. La elección era sustituida por la designación directa. El pueblo de Roma consideró esto como un atropello a la legitimidad y a sus derechos y el 3 de enero del 964 se lanzó a una revuelta que los alemanes ahogaron en sangre. León VIII intentaría la pacificación por otras vías, aunque sin éxito. De este modo, cuando las tropas imperiales, todavía en enero del 964, abandonaron Roma, Juan XII pudo regresar de Tívoli y convocar un sínodo en San Pedro (26 febrero del 964) para juzgar a León, ahora refugiado en la corte de Otón, bajo tres acusaciones: usurpación, ilegitimidad en sus ordenaciones y traición a su obispo. Todas las actas de su pontificado se declararon nulas. Pero apenas transcurridos tres meses, murió Juan XII (14 de mayo 964). Los romanos procedieron a una nueva elección, la de Benedicto V, para quien solicitaron el plácet imperial. La respuesta de Otón consistió en volver a Roma, que fue tomada el 23 de junio de ese año, y restablecer a León VIII. Nada sabemos de la política de este papa durante los pocos meses que todavía reinó.
Benedicto V (22 mayo - 23 junio 964)
La superposición de pontificados constituye un problema para los historiadores que, incapaces de llegar a una conclusión jurídica indudable, optan por situar a los tres, Juan, León y Benedicto, entre los legítimos sucesores de san Pedro. Benedicto V, romano de origen y de nacimiento, es descrito como una persona piadosa, ejemplar y culta, como demuestra el calificativo de grammaticus con el que se le conoce. Parece que no tomó parte en los disturbios del 963 y 964, de modo que su elección puede interpretarse como un deseo de presentar al emperador un hombre sin sospecha. Cuando Otón bloqueó la ciudad, privándola de alimentos, los romanos decidieron entregarlo. Fue llevado ante el sínodo para ser juzgado. Otón se conformó con rebajarle al nivel de diácono y con enviarle a Hamburgo bajo la custodia del obispo Adaldag. Allí murió el 4 de julio del 966 siendo su vida ejemplar. Otón III dispondría el año 988 que sus restos fuesen trasladados a Roma.
 Del libro Ilustrisimos señores...
Del libro Ilustrisimos señores...